Toda la Información de VENEZUELA en el Mundo de los Negocios y mucho más…….. ¡Al Alcance de tus Manos!
El 22 de marzo de 1895, los hermanos Lumière proyectaron los 46 segundos más importantes de la historia del cine. Nacía un nuevo género de comunicación y de arte que apasionaría a los espectadores y que, a lo largo de los años, ha servido para educar, manipular, recordar.

ólo son 46 segundos, pero han sido los 46 segundos que más profundamente han marcado la historia del cine, dando origen a lo que hoy conocemos como séptimo arte.
Auguste Marie y Louis Jean Lumiére nacieron en Besançon en 1862 y 1864 respectivamente, pero crecieron en Lyon, donde trabajaron en el taller fotográfico de su padre, que inculcó en sus hijos el gusto por la fotografía.
Los hermanos, científicos autodidactas, pronto empezaron a dominar diferentes técnicas fotográficas.
También te puede interesar:
En 1881 elaboraron varias fórmulas y Louis desarrolló una placa seca que comercializó con gran éxito bajo el nombre de “etiqueta azul”.
Aunque recibieron numerosas ofertas para comprar sus procedimientos, los hermanos las rechazaron, y con la ayuda financiera de varios amigos de la familia se lanzaron a la aventura creando una empresa con una decena de trabajadores.
Durante una noche de insomnio, Louis acabó descubriendo la solución para hacer pasar el fotograma a través del objetivo. El 13 de febrero de 1895, los hermanos patentaron su nuevo invento con el nombre de cinematógrafo, un aparato que era a la vez cámara y proyector.
Louis y Auguste acabarían tomando en el futuro direcciones distintas, pero el camino hacia el séptimo arte ya estaba abierto y era imparable.
Hace 120 años, la gente buscaba lo mismo que buscamos hoy: estar juntos en una sala, a oscuras, compartiendo emociones ante una gran pantalla”, dice Thierry Frémaux, director del Instituto Lumière de Lyon.
Y, efectivamente, eso es lo que lograron los hermanos Lumière, no sólo con su primera película, sino con otras muchas que siguieron como El mar, La demolición de un muro o El regador regado.
Así pues, que se apaguen las luces y que la cámara nos lleve allí donde la imaginación sea capaz de llegar.

Desde los cimientos del activismo ambiental hasta la urgente llamada a la acción de hoy, el Día de la Tierra ha evolucionado desde su modesto comienzo en 1968 hasta convertirse en un movimiento global que busca la preservación de nuestro planeta. En aquel entonces, el Servicio de Salud Pública de EE. UU. organizó el Simposio de Ecología Humana, un punto de partida crucial donde los estudiantes escucharon a científicos destacados hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Dos años más tarde, en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propuso la creación de una agencia ambiental, desencadenando una manifestación masiva que atrajo a miles de estudiantes y comunidades de todo Estados Unidos. Esta presión social culminó en la creación de la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a proteger nuestro medio ambiente, sentando así las bases para el movimiento ambiental moderno. En 1972, la primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo reunió a líderes mundiales para abordar los problemas ambientales a escala global, marcando un hito en la conciencia ambiental mundial. El lema del Día Internacional de la Madre Tierra para el año 2024, “Planeta vs plásticos”, subraya la urgencia de abordar la crisis de los plásticos. La necesidad de reducir la producción de plásticos en un 60% para el año 2040 es imperativa, ya que estos contaminantes afectan directamente la salud humana y la salud del planeta. Es fundamental y urgente la necesidad de acabar con los plásticos por el bien de la salud humana y del planeta. Desde sus modestos inicios hasta su papel actual como plataforma para la conciencia ambiental global, el Día de la Tierra continúa inspirando a personas de todo el mundo a unirse en la lucha por un futuro sostenible. ¡Cada gesto cuenta en esta batalla por nuestro hogar compartido! https://www.tiktok.com/@mscnoticias

El Domingo de Ramos es el día que marca el inicio de la Semana Santa en la tradición cristiana, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este día está lleno de simbolismo y significado religioso para los cristianos, pero en términos de “misterios”, podrían interpretarse algunos aspectos simbólicos o teológicos: La entrada triunfal de Jesús: Este evento, mencionado en los evangelios, es la base del Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, mientras la multitud lo aclama y lo saluda con ramas de palma y ropas extendidas en su camino. El misterio aquí radica en la comprensión del significado de esta entrada en el contexto de la misión de Jesús y su relación con el reino de Dios. El cambio de actitud de la multitud: Es intrigante cómo la multitud que aclama a Jesús en su entrada triunfal el Domingo de Ramos luego se convierte en la misma multitud que lo rechaza y pide su crucifixión pocos días después. Este cambio repentino de actitud puede ser objeto de reflexión sobre la naturaleza humana y la fragilidad de las lealtades populares. El simbolismo de las palmas y las ramas: En muchas tradiciones cristianas, se llevan palmas y ramas durante las celebraciones del Domingo de Ramos como símbolo de victoria y triunfo. Estos elementos pueden representar la victoria espiritual sobre el pecado y la muerte que Jesús trae consigo, pero también pueden ser interpretados como un recordatorio de la naturaleza efímera de los triunfos terrenales. El comienzo de la Semana Santa: El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, un período de intensa reflexión y conmemoración para los cristianos. Este tiempo está lleno de rituales y tradiciones que recuerdan los eventos finales de la vida de Jesús, desde la Última Cena hasta su crucifixión y resurrección. Los misterios aquí son los propios misterios de la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y su significado para la salvación de la humanidad. En resumen, el Domingo de Ramos está envuelto en una serie de misterios religiosos y simbolismos que invitan a la reflexión y la contemplación sobre la fe cristiana y el significado de la vida y la obra de Jesucristo. https://www.tiktok.com/@mscnoticias

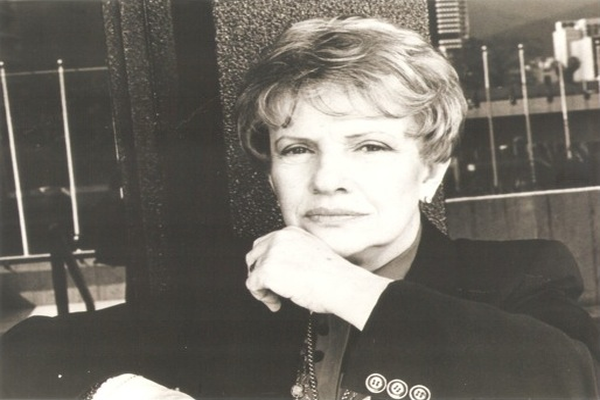












 MSC Noticias
MSC Noticias